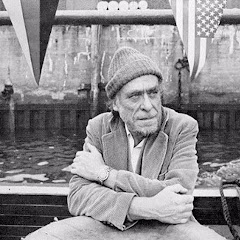La sal de su propio sudor tocó los labios agitados y ganó su lengua, para derretirse entre sus deseos insatisfechos. En una habitación oscura de la ciudad vieja de Montevideo, la Rana había dejado de cabalgar sobre el vientre blando del asistente del juez Mayorga, después de escuchar el aullido de bendecida agonía del sujeto que tenía entre las piernas. Había dejado de cabalgar, la Rana, como se deja de revolver una cacerola de estofado cuando no tiene una llama que la caliente.
Lo dejó tirado en la cama, bajó las escaleras galopando, sintió el frío que le frotaba la cara, y recién ahí, con la ropa desacomodada y el corpiño sin abrochar, pudo volver a respirar y ser la Rana.
No era una mina con ambiciones desmedidas, en eso casi no parecía una mina. Era más bien una hermana del viento, de esas que sólo necesitan café a la mañana y una sopa por las noches. Era una desconocida que había salido de Tacuarembó o Paysandú con la necesidad de encontrar algo más que calles iguales, almacenes familiares, y una avenida central sin pretensiones donde desperdiciar las tardecitas y los fines de semana junto a los vecinos. La Rana intuía que la vida tenía algo más que eso para darle, aunque no supiera por donde empezar a buscar ese anhelado destino.
Se decidió por una ciudad que quedaba a 270 pesos de colectivo desde su casa. Fue a la terminal, pago con monedas el billete de ida, y cargó su bolsito en el portaequipajes, ayudada por el chofer. Nadie la despidió, nadie la esperaba. Tan anónima como una golondrina en un firmamento lluvioso. Tan la Rana.
En dos o tres ocasiones creyó haber encontrado su destino, aunque los sujetos no pasaron de ser meras voluntades quebradizas. Pero cómo disfrutó esas noches! Era tan distinto el olor de esos hombres al del asistente del juez Mayorga. Tenía otro gusto la piel de aquellos osos. Pudo congelar el tiempo durante ese puñado de noches, en las que creyó haber encontrado, finalmente, lo que buscaba de potranca. Si ninguno le duró, fue porque ella no quiso querer. No le parecía lo adecuado. No sabía de donde sacar lo necesario para jugarlo todo y apostar a que alguno sería tan distinto como ella.
Recién llegada a Montevideo, sólo se deslumbro por el infinito río, que algunos llaman mar, porque no tiene horizonte. Iba todas las mañanas a la rambla de Pocitos, y dejaba los ojos en la orilla, mientras sentía en los pies la arena todavía húmeda. Después de eso atendía el puesto de panchos que el dueño de la pensión, el asistente del juez Mayorga, tenía en el Parque Rodó. A la noche, pagaba favores montando vergas en retirada. Sospechaba que sus trucos no eran gran cosa, pero aún así se lo agradecían con propinas el juez Mayorga, su asistente, y los amigos. Se ve que algún rebusque tendría la Rana, aunque le servía nada más que para ir sobrellevando su existencia en una ciudad que se le aparecía en sueños carcomida por chimangos.
Con el cigarrillo colgando de los labios, le agradecía el juez Mayorga, un émulo tardío de Torquemada al servicio del poder de turno. Le prometía que le iba a conseguir algún empleo mejor, porque, le decía cuando estaban acostados en el cuartito de la pensión del asistente, ella tenía mucho para dar y estaba siendo desaprovechada. Las cosas que hubiese hecho con ella, le decía el juez Mayorga, si la conocía antes de casarse con la Pelusa del Bianco. La habría llevado a conocer el mundo: Egipto, Borneo, Nueva York. Pero la Rana llevaba gastadas muchas noches en el sueño de que esa promesa fuera a hacerse realidad, mientras seguía contando monedas en el puesto de panchos del Parque.
Algo impreciso pero sutil fue cambiando en ella cuando le hablaron los del Partido Colorado. Cómo se enteraron que la Rana existía es muy difícil de precisar. Algunos afirman, con total elocuencia y solemnidad, que ella fue quien los buscó, pero eso es algo muy improbable. Sería lógico en el resto de las minas, pero no en la Rana. Otros dicen que una noche de carnaval, cerca de la calle Durazno, se cruzó con un viejo conocido de su pueblo, que con los años se había convertido en asesor de un diputado o senador. Dicen estos, aunque no pueden precisar nombres propios, o acaso los ocultan adrede, que el tal asesor había estado enamorado de la Rana en sus tiempos de milonga. La larga noche de carnaval habría terminado en el cuartito de la pensión, y entre polvo y polvo, los dos se fueron acordando de aquellos días de calles de tierra y soles de viento. Luego, con la confianza que las sábanas otorgan a los amantes, la Rana le habría contado, inocente, como era su vida en la ciudad. Ahí fue donde se comenzó a tejer el jaleo que terminó con todas las condenas.
No les debe haber sido fácil poner a la Rana de su lado. Es cierto que ella no tenía nada que perder, porque no tenía nada. Pero no menos cierto es que no era una chica lista para el tajo. No le interesaba nada parecido a la venganza o al odio. Prefería mirar para adelante y adivinar que en el otro lado de esa orilla la podía esperar la añorada Buenos Aires, o, más aún, aquella Europa mitológica. No se preocupaba soñando que iba a hacer en esos lugares, sólo le interesaba llegar a conocerlos, vivirlos. Soñaba calles y plazas, faroles y bancos, alamedas. Soñaba estatuas que sacaba de la memoria de algunos libros de fotos hojeados en la biblioteca de su pueblo. Ese secreto y diminuto deseo deben haber usado los del partido Colorado para convencerla, para dejar aceitados los engranajes de la victoria, una noche de abril del sesenta y tres.
La Rana entró a la pensión como cualquier atardecer. Desensilló, mientras ponía la pava en el fuego, y comenzó un dialogo impreciso y anodino con sus compañeras de pensión. Algunas, las menos, habían llegado a esa casa por sus propios medios, como la Rana; las otras, habían sido entregadas en custodia al asistente del juez Mayorga o al propio juez Mayorga por dependientes que tenían en ciudades del litoral y en Río Grande do Sul. De las doce o quince que formaban el elenco prostibulario, sólo la Rana parecía no estar tan a disgusto entre esas paredes aguamarinas. Le gustaba vivir ahí porque no estaba lejos del río que algunos llamaban mar. Eso era suficiente para ella. El resto de las inquilinas siempre buscaba la forma de escaparse, pero sólo muy pocas lo lograban, y nunca más volvía a saberse nada de ellas.
Con el mate listo, escuchó que esa noche le tocaba en suerte Mayorga. Había llamado hacía una hora para avisar que iba a caer con la muchachada directo de Maroñas. Los mismos ocho de siempre, que no dejaban de fumar habanos de dominicana y tomar whisky escocés. Hablaban de política o de fútbol, mientras le tanteaban el culo a las negras, y se reían con carcajadas roncas. En esos días, las puertas de la pensión se cerraban para el resto del barrio, y sólo entraban el juez Mayorga, su asistente, y los amigos. Escuchó y no dijo nada. Asintió, como hacía siempre, y dijo que se iba a dar una ducha antes de que llegaran. Cuando subió al cuarto, se desvistió con la parsimonia habitual de la Rana, y desnuda, abrió la ventana para que el aire fresco le golpeara los pechos. Dejó colgado un portaligas rojo en la persiana descascarada que daba a la calle del puerto. Una señal imperceptible para cualquiera que no fuera quien la estaba esperando desde hacía diez días agazapado en una terraza vecina.
Durante la avanzada noche, con los sentidos flojos por la bebida y el encierro, los golpes en la puerta sonaron a murga despreocupada. Pero se repetían con intensidad. Las luces de las sirenas apenas se filtraban difusas por los postigos cerrados. Por extraño que parezca, sólo se oían golpes claros entre voces aisladas.
El primero que cayó fue el asistente. Había ido a atender la puerta, convencido que sería algún cliente necesitado de afecto. Atendió como siempre, en calzones y con un revolver, para evitar inconvenientes, aunque los inconvenientes ya no eran evitables. Los oficiales tenían rodeada la manzana, la televisión tomaba cada una de las imágenes y las transmitía en directo. Los periodistas duplicaban a los policías. De a uno fueron saliendo todos, a medio vestir, desaliñados, alguno con la botella todavía en la mano. El juez Mayorga intentó pedirle la placa al comisario, para ordenar su posterior arresto, pero sólo provocó sonrisas en el resto de los oficiales. Esa noche de otoño le estaban cobrando muchas detenciones tramadas en despachos oficiales, en anocheceres eternos de papeles con nombres dibujados en letras rojas y letras negras.
Es difícil percibir lo que habrá sentido la Rana cuando el ferry tocó la sirena, hizo tronar sus máquinas y abandonó el puerto de Montevideo. Las aguas pardas del río infinito se hicieron tierra por fin en la otra orilla. En Buenos Aires se perdió para siempre su rastro. Habrá visto durante su desembarco, los primeros edificios incrédula, habrá caminado por el bajo rumbo a Barracas o San Telmo, habrá imaginado la suerte del juez Mayorga y su asistente, de sus compañeras maltrechas, y por fin, sintiéndose libre por unas horas, habrá imaginado, en un banco del Parque Lezama, que su destino redentor le estaba besando los labios.